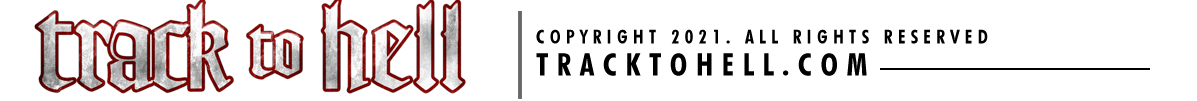La noche aún no había empezado a sudar cuando Wicked Dog subió los tres escalones del escenario. No eran los dueños de la casa, pero venían a encender la chimenea con gasolina. Tres tipos de Terrassa, con el blues oxidado en las venas y el rock golpeándoles las sienes, llamados a preparar el terreno para la apisonadora llegada desde Seattle. Desde mi sitio, el aire de la sala ya se sentía denso, como si el propio hormigón supiera lo que estaba a punto de suceder. Abrieron fuego con “Strawberry Cheesecake”, que no era un postre dulce, sino una bofetada de azúcar quemada y distorsión, una declaración de intenciones que dejaba claro que el trío no venía a pedir permiso. Sin tiempo para respirar cayó “Banana Suicide”, un ritmo que se sentía como bajar una colina en un coche sin frenos mientras Alberto castigaba la guitarra y Jesús y Daniel levantaban un muro de sonido que me vibraba directamente en el esternón. La cosa se volvió más oscura con “Where the Wicked Roams”, como caminar por un callejón de mala muerte a medianoche con el bajo marcando cada paso, seguida de “Full Time Conversion”, esa transmutación necesaria en la que el público deja de ser espectador para convertirse en parte del ruido. A mitad del set, el mundo tembló con «Collapse», un golpe de rock que obliga a cerrar los ojos por puro instinto animal, antes de invocar el espíritu de nuestra tierra con “La Mola Mountain Rocks”, que retumbó como un desprendimiento de rocas bajando desde la cima, con el volumen clavado al once. Llegó la confesión con “I’m Not into Metal Anymore”, una oda al rock-blues directo, sin artificios, solo madera y sudor, y para el final dejaron que el verano se despidiera con sangre: “Last Bat of Summer” sobrevoló una audiencia ya en llamas como un murciélago eléctrico, dejando gargantas secas y miradas encendidas, antes de cerrar el círculo con “Picture Man”, suspendiendo la última nota en el aire como una fotografía revelada en ácido. Cuando bajaron del escenario, con los oídos pitando y el pulso acelerado, la sensación era clara: Wicked Dog había cumplido su función y la sala estaba caliente, tensa y peligrosamente lista para lo que venía después.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tyketto estrena el videoclip de “We Rise”
La Ciudad Condal todavía escupía lluvia y frío aquella noche de miércoles cuando salí un momento y volví a cruzar el umbral de la Sala Upload, en el corazón del Poble Espanyol, con la certeza de que el aire traía una promesa de azufre, gasolina y redención. No era una noche cualquiera de este invierno recién estrenado: era la fecha marcada a fuego para que la maquinaria de Tucson, Arizona, desembarcara en Barcelona como una de las paradas más calientes de su gira española de 2026. The Supersuckers volvían para reclamar su trono de espuelas, parches y distorsión, recordándonos que el rock and roll no es un género, sino un estado de resistencia. El ambiente ya se espesaba con ese aroma inconfundible a cuero viejo, cerveza derramada y orgullo outlaw cuando, sin previo aviso, las luces se hundieron en un negro abisal y los altavoces escupieron los armónicos imposibles de “Eruption”: no era nostalgia ni ironía, sino artillería pesada, el aviso inequívoco de que los Supersuckers no vienen a pedir permiso, vienen a derribar la puerta de tu cordura como un convoy sin frenos bajando por una pendiente del desierto.
Eddie Spaghetti apareció con ese aire de profeta del polvo que ha visto demasiados amaneceres desde una furgoneta, se plantó ante el micro con la chulería intacta de quien ha sobrevivido al cáncer, a las modas y a casi cuatro décadas de carretera y, antes de empezar a repartir hostias, lanzó la pregunta al aire: «¿Cómo se llama esta banda?». La respuesta fue inmediata, rugida desde el fondo de la sala y sin necesidad de traducción: «¡Supermamones!». Eddie sonrió, satisfecho, como quien sabe que la comunión ya está sellada, y proclamó que siguen siendo «la mejor banda de rock and roll del mundo». Abrieron con “Pretty Fucked Up” y ese poso de country alternativo, polvo acumulado y lamento de bar de carretera se mezcló con la rabia punk más pura, como si Willie Nelson se hubiera inyectado anfetaminas en un callejón de Seattle para ajustar cuentas con el pasado. “The Evil Powers of Rock and Roll” cayó como un mazazo, con Metal Marty Chandler —vaquero galáctico recién bajado de un cometa de fuzz— castigando la guitarra mientras Chango Von Streicher marcaba un pulso de martillo pilón que retumbaba en el pecho de una audiencia ya rendida.
La noche se escribió con sudor y verdad cuando sonó “Rock-n-Roll Records (Ain’t Selling This Year)”, dejando claro que el negocio es basura, pero aporrear tres acordes frente a una masa rugiente sigue siendo sagrado. La Upload se convirtió en un honky-tonk de mala muerte en mitad del Mediterráneo con “Coattail Rider” y “Creepy Jackalope Eye”, el bajo tronando como un trueno sobre el valle de Sonora, sin tregua al encadenar “Get the Hell” y “Maybe I’m Just Messin’ With You”, sarcasmo afilado y riffs sin anestesia. Hubo belleza sucia y descarnada en “All of Time” y “Roadworn and Weary”, himnos para quienes llevamos la carretera tatuada en las ojeras, y en “I Tried to Write a Song” apareció el artesano que sigue buscando la melodía perfecta en el fondo de una botella de bourbon barato. Con “Rock Your Ass” alcanzaron el punto de ebullición y Marty Chandler tomó el mando vocal en “Working My Ass Off!”, haciendo estallar el espíritu obrero del rock en gloria analógica, sin bajar el pistón con “Unsolvable Problems” y “Meaningful Songs”, piezas clave de Liquor, Women, Drugs & Killing, antes de recordar sus orígenes con su versión de “Rock ’n’ Roll”, grabada en 1992 en The Songs All Sound the Same, cuando el descaro aún estaba aprendiendo a ser identidad. El final fue un descenso sin frenos con “Rocket 69” e “I Want the Drugs”, la pista convertida en un torbellino de cuero y puños en alto, hasta que “Born with a Tail” selló la comunión total entre banda y público, celebrando que, en un mundo de algoritmos de plástico, el cowpunk de bota manchada sigue siendo la única religión honesta.
Las luces se encendieron con “Runnin’ with the Devil” cerrando el círculo. Vi a Eddie Spaghetti bajar cansado pero invicto, y salí a la noche del museo de arquitectura al aire libre sintiendo que el aire cortaba menos y que la ciudad era un poco más nuestra, porque mientras estos tipos sigan cruzando el océano para escupirnos sus verdades, sus riffs y su sudor a la cara, el mundo seguirá teniendo un refugio para quienes preferimos el rugido de un amplificador al límite a la mentira de una vida segura y predecible.



La noche aún no había empezado a sudar cuando Wicked Dog subió los tres escalones del escenario. No eran los dueños de la casa, pero venían a encender la chimenea con gasolina. Tres tipos de Terrassa, con el blues oxidado en las venas y el rock golpeándoles las sienes, llamados a preparar el terreno para la apisonadora llegada desde Seattle. Desde mi sitio, el aire de la sala ya se sentía denso, como si el propio hormigón supiera lo que estaba a punto de suceder. Abrieron fuego con “Strawberry Cheesecake”, que no era un postre dulce, sino una bofetada de azúcar quemada y distorsión, una declaración de intenciones que dejaba claro que el trío no venía a pedir permiso. Sin tiempo para respirar cayó “Banana Suicide”, un ritmo que se sentía como bajar una colina en un coche sin frenos mientras Alberto castigaba la guitarra y Jesús y Daniel levantaban un muro de sonido que me vibraba directamente en el esternón. La cosa se volvió más oscura con “Where the Wicked Roams”, como caminar por un callejón de mala muerte a medianoche con el bajo marcando cada paso, seguida de “Full Time Conversion”, esa transmutación necesaria en la que el público deja de ser espectador para convertirse en parte del ruido. A mitad del set, el mundo tembló con «Collapse», un golpe de rock que obliga a cerrar los ojos por puro instinto animal, antes de invocar el espíritu de nuestra tierra con “La Mola Mountain Rocks”, que retumbó como un desprendimiento de rocas bajando desde la cima, con el volumen clavado al once. Llegó la confesión con “I’m Not into Metal Anymore”, una oda al rock-blues directo, sin artificios, solo madera y sudor, y para el final dejaron que el verano se despidiera con sangre: “Last Bat of Summer” sobrevoló una audiencia ya en llamas como un murciélago eléctrico, dejando gargantas secas y miradas encendidas, antes de cerrar el círculo con “Picture Man”, suspendiendo la última nota en el aire como una fotografía revelada en ácido. Cuando bajaron del escenario, con los oídos pitando y el pulso acelerado, la sensación era clara: Wicked Dog había cumplido su función y la sala estaba caliente, tensa y peligrosamente lista para lo que venía después.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tyketto estrena el videoclip de “We Rise”
La Ciudad Condal todavía escupía lluvia y frío aquella noche de miércoles cuando salí un momento y volví a cruzar el umbral de la Sala Upload, en el corazón del Poble Espanyol, con la certeza de que el aire traía una promesa de azufre, gasolina y redención. No era una noche cualquiera de este invierno recién estrenado: era la fecha marcada a fuego para que la maquinaria de Tucson, Arizona, desembarcara en Barcelona como una de las paradas más calientes de su gira española de 2026. The Supersuckers volvían para reclamar su trono de espuelas, parches y distorsión, recordándonos que el rock and roll no es un género, sino un estado de resistencia. El ambiente ya se espesaba con ese aroma inconfundible a cuero viejo, cerveza derramada y orgullo outlaw cuando, sin previo aviso, las luces se hundieron en un negro abisal y los altavoces escupieron los armónicos imposibles de “Eruption”: no era nostalgia ni ironía, sino artillería pesada, el aviso inequívoco de que los Supersuckers no vienen a pedir permiso, vienen a derribar la puerta de tu cordura como un convoy sin frenos bajando por una pendiente del desierto.
Eddie Spaghetti apareció con ese aire de profeta del polvo que ha visto demasiados amaneceres desde una furgoneta, se plantó ante el micro con la chulería intacta de quien ha sobrevivido al cáncer, a las modas y a casi cuatro décadas de carretera y, antes de empezar a repartir hostias, lanzó la pregunta al aire: «¿Cómo se llama esta banda?». La respuesta fue inmediata, rugida desde el fondo de la sala y sin necesidad de traducción: «¡Supermamones!». Eddie sonrió, satisfecho, como quien sabe que la comunión ya está sellada, y proclamó que siguen siendo «la mejor banda de rock and roll del mundo». Abrieron con “Pretty Fucked Up” y ese poso de country alternativo, polvo acumulado y lamento de bar de carretera se mezcló con la rabia punk más pura, como si Willie Nelson se hubiera inyectado anfetaminas en un callejón de Seattle para ajustar cuentas con el pasado. “The Evil Powers of Rock and Roll” cayó como un mazazo, con Metal Marty Chandler —vaquero galáctico recién bajado de un cometa de fuzz— castigando la guitarra mientras Chango Von Streicher marcaba un pulso de martillo pilón que retumbaba en el pecho de una audiencia ya rendida.
La noche se escribió con sudor y verdad cuando sonó “Rock-n-Roll Records (Ain’t Selling This Year)”, dejando claro que el negocio es basura, pero aporrear tres acordes frente a una masa rugiente sigue siendo sagrado. La Upload se convirtió en un honky-tonk de mala muerte en mitad del Mediterráneo con “Coattail Rider” y “Creepy Jackalope Eye”, el bajo tronando como un trueno sobre el valle de Sonora, sin tregua al encadenar “Get the Hell” y “Maybe I’m Just Messin’ With You”, sarcasmo afilado y riffs sin anestesia. Hubo belleza sucia y descarnada en “All of Time” y “Roadworn and Weary”, himnos para quienes llevamos la carretera tatuada en las ojeras, y en “I Tried to Write a Song” apareció el artesano que sigue buscando la melodía perfecta en el fondo de una botella de bourbon barato. Con “Rock Your Ass” alcanzaron el punto de ebullición y Marty Chandler tomó el mando vocal en “Working My Ass Off!”, haciendo estallar el espíritu obrero del rock en gloria analógica, sin bajar el pistón con “Unsolvable Problems” y “Meaningful Songs”, piezas clave de Liquor, Women, Drugs & Killing, antes de recordar sus orígenes con su versión de “Rock ’n’ Roll”, grabada en 1992 en The Songs All Sound the Same, cuando el descaro aún estaba aprendiendo a ser identidad. El final fue un descenso sin frenos con “Rocket 69” e “I Want the Drugs”, la pista convertida en un torbellino de cuero y puños en alto, hasta que “Born with a Tail” selló la comunión total entre banda y público, celebrando que, en un mundo de algoritmos de plástico, el cowpunk de bota manchada sigue siendo la única religión honesta.
Las luces se encendieron con “Runnin’ with the Devil” cerrando el círculo. Vi a Eddie Spaghetti bajar cansado pero invicto, y salí a la noche del museo de arquitectura al aire libre sintiendo que el aire cortaba menos y que la ciudad era un poco más nuestra, porque mientras estos tipos sigan cruzando el océano para escupirnos sus verdades, sus riffs y su sudor a la cara, el mundo seguirá teniendo un refugio para quienes preferimos el rugido de un amplificador al límite a la mentira de una vida segura y predecible.