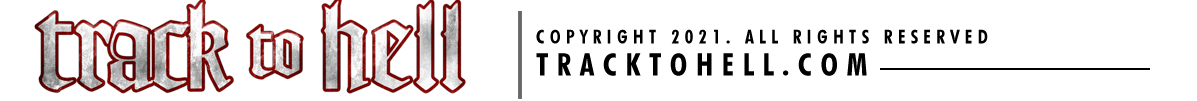La noche del sábado 7 de febrero de 2026, la sala Razzmatazz 2 dejó de ser un simple recinto de conciertos para convertirse en el epicentro de una nueva era. Megara no regresó para ofrecer un directo más, sino para ejecutar un reinicio de sistema en toda regla, una declaración de intenciones que se percibía desde antes de que sonara la primera nota. Aquello no era una gira: era una mutación y no lo haría en solitario, sino que le acompañaría la banda barcelonesa Astray Valley.
Astray Valley construyó su directo como una experiencia compacta y sin distracciones, apoyándose en un setlist breve pero perfectamente ordenado, pensado para funcionar como un viaje narrativo de principio a fin. No hubo bises ni rupturas artificiales: el concierto avanzó con la lógica de un ritual que no admite interrupciones.
La apertura con “Opium” fue una declaración de intenciones inmediata. La sala quedó sumida en una atmósfera densa, casi narcótica, donde los tempos contenidos y las capas sonoras crearon un estado de hipnosis colectiva. Astray Valley no salió a buscar el impacto rápido, sino a sumergir al público poco a poco, marcando desde el primer minuto su apuesta por un metal moderno conceptual, más sensorial que explosivo.
Sin pausa real, “Darkest Times” profundizó en ese clima introspectivo. El tema funcionó como una bajada a terrenos más emocionales, apoyado en una interpretación vocal especialmente intensa de Clau Violette, que alternó melodías cargadas de fragilidad con guturales contenidos pero afilados. Aquí la banda mostró su capacidad para manejar la melancolía sin perder tensión, sosteniendo el peso emocional del tema con una base rítmica sólida y envolvente.
El giro llegó con “Synthetic Heart”, donde la estética industrial y la frialdad tecnológica se impusieron claramente. Las guitarras de Joan “Vena” Moreno combinaron riffs precisos con pasajes más etéreos, mientras el bajo de Umbra Hatzler aportó una profundidad oscura que se sentía físicamente en el pecho. La sensación de deshumanización que transmite el tema se trasladó al directo con total eficacia, reforzada por una iluminación fría y mecánica.
El punto de ruptura del concierto se produjo con “Pray for the Devil”. Aquí Astray Valley liberó toda la agresividad contenida hasta ese momento. Los tempos se aceleraron, los guturales ganaron protagonismo y la batería de Víctor Gato marcó cada cambio con precisión quirúrgica. Fue el momento más violento del set, donde el público respondió con mayor intensidad y el concierto alcanzó su tramo más físico sin perder cohesión.
Tras ese estallido, “Crystallized Soul” actuó como el gran clímax del directo. El tema creció de forma progresiva, combinando épica, emoción y contundencia en una interpretación muy medida. Fue el punto de máxima conexión entre banda y público, donde melodía y fuerza se equilibraron para cerrar el arco narrativo iniciado al principio del concierto.
El cierre con “Your Skin” funcionó como una catarsis final. Lejos de ser un simple final en alto, la canción sirvió para canalizar toda la carga emocional acumulada durante el set. La banda se permitió aquí un tono más abierto y liberador, dejando a la audiencia exhausta pero plenamente dentro de la experiencia. El último acorde no sonó a despedida, sino a la conclusión lógica de un viaje cuidadosamente diseñado.
Con este setlist, Astray Valley demostró que su directo no se basa en la acumulación de temas, sino en la coherencia del discurso. Cada canción cumple una función clara dentro del conjunto, reforzando una propuesta donde música, estética y narrativa forman un todo indivisible. Un concierto breve, intenso y perfectamente estructurado que confirma a la banda como una de las propuestas más sólidas del metal moderno conceptual actual.
Megara, desde los primeros compases de “Karma”, concebida aquí como un auténtico mantra de apertura, la puesta en escena gritaba “Metal Obscura” por cada poro. Una estética total, coherente y absorbente, donde el fucsia ya no funciona como mero elemento decorativo, sino como el neón que ilumina las ruinas de un mundo futurista, decadente y hermoso a partes iguales. Luces afiladas, visuales hipnóticas y una escenografía milimetrada envolvían al público en una experiencia sensorial que iba mucho más allá de lo musical.
Tras esa explosión inicial, “Bienvenido al desastre” y “Del revés” marcaron el pulso de una auténtica montaña rusa emocional. La música se entrelazaba con coreografías de precisión quirúrgica, ejecutadas por las bailarinas de la banda, que lejos de ser un simple complemento estético se erigieron como un elemento narrativo clave. Convertidas en sombras mecánicas y figuras oníricas, interactúan constantemente con Kenzy Loevett, especialmente en temas como 13 razones, subrayando una narrativa visual que parecía extraída de una película de ciencia ficción de alto presupuesto. Cada movimiento, cada gesto, reforzaba la sensación de estar asistiendo a algo diseñado al detalle.
La atmósfera adquirió tintes místicos con el hechizo sonoro de “Hocus Pocus”, un breve pero intenso momento de suspensión colectiva, justo antes de que la sala entera sintiera un nudo en el estómago con la intensidad dramática de Vértigo, interpretada con una carga emocional que cortaba la respiración.
En el centro del huracán, la química de la banda brilló con una madurez renovada, pero sin perder esa chispa gamberra que siempre los ha definido. Kenzy Loevett se confirmó, una vez más, como una frontwoman absoluta, magnética y versátil, capaz de transitar sin esfuerzo desde la euforia eurovisiva de “11:11” —coreada como si fuera un himno nacional— hasta la profundidad atmosférica de “Oniria” y el ritmo infeccioso de “Boom Boom Bah”, demostrando un control escénico y vocal envidiable.
La tensión dramática del show encontraba su contrapeso en la complicidad casi familiar entre los miembros del grupo. Rober Bueno, maestro indiscutible de los riffs pesados, ejerció durante toda la noche como contrapunto cómico, lanzando bromas constantes a Kenzy, ya fuera a través del micrófono o mediante gestos cómplices. Especialmente celebrado fue el “pique” recurrente en alusión a la nueva etapa vital de la cantante: entre Dime quién hay e Involución, Rober dejó caer varias pullas sobre que ahora Kenzy “va más por el biberón” que por el backstage de antaño. Un guiño tan tierno como ácido a su reciente maternidad que el público acogió entre carcajadas, humanizando a estas auténticas bestias del escenario mientras sonaba la asfixiante “Oxígeno”.
Mientras tanto, la base rítmica sostenía todo ese caos perfectamente calculado con una precisión quirúrgica. Vitti Crocutta, al bajo, fue un bloque de hormigón armado: sólido, contundente y con una presencia imponente que recorría el escenario de lado a lado, anclando cada tema al suelo. El momento de gloria técnica absoluta llegó con el solo de batería de Ra Tache. No fue un simple intermedio ni un lucimiento vacío, sino un auténtico ritual de percusión. Rodeada de luces estroboscópicas, Ra parecía una deidad de mil brazos castigando los parches, construyendo un puente de adrenalina pura que elevó la intensidad hasta el límite.
Ese estallido desembocó en el tramo final del concierto, donde el juego perverso de Truco o trato y la crudeza descarnada de “Cicatrices” prepararon el terreno para el clímax definitivo. La banda dejó literalmente el alma en “Arcadia”, antes de asestar el golpe de gracia con el himno “4ÑO C3RO”, coreado como una consigna generacional.
Megara dejó claro que esta gira no es solo la consolidación de un sonido o de una estética, sino la afirmación de un estilo de vida. Un viaje donde las heridas se transforman en cicatrices de guerra y donde el rock, pase el tiempo que pase, sigue siendo —y quizá siempre será— la única respuesta posible al desastre.



La noche del sábado 7 de febrero de 2026, la sala Razzmatazz 2 dejó de ser un simple recinto de conciertos para convertirse en el epicentro de una nueva era. Megara no regresó para ofrecer un directo más, sino para ejecutar un reinicio de sistema en toda regla, una declaración de intenciones que se percibía desde antes de que sonara la primera nota. Aquello no era una gira: era una mutación y no lo haría en solitario, sino que le acompañaría la banda barcelonesa Astray Valley.
Astray Valley construyó su directo como una experiencia compacta y sin distracciones, apoyándose en un setlist breve pero perfectamente ordenado, pensado para funcionar como un viaje narrativo de principio a fin. No hubo bises ni rupturas artificiales: el concierto avanzó con la lógica de un ritual que no admite interrupciones.
La apertura con “Opium” fue una declaración de intenciones inmediata. La sala quedó sumida en una atmósfera densa, casi narcótica, donde los tempos contenidos y las capas sonoras crearon un estado de hipnosis colectiva. Astray Valley no salió a buscar el impacto rápido, sino a sumergir al público poco a poco, marcando desde el primer minuto su apuesta por un metal moderno conceptual, más sensorial que explosivo.
Sin pausa real, “Darkest Times” profundizó en ese clima introspectivo. El tema funcionó como una bajada a terrenos más emocionales, apoyado en una interpretación vocal especialmente intensa de Clau Violette, que alternó melodías cargadas de fragilidad con guturales contenidos pero afilados. Aquí la banda mostró su capacidad para manejar la melancolía sin perder tensión, sosteniendo el peso emocional del tema con una base rítmica sólida y envolvente.
El giro llegó con “Synthetic Heart”, donde la estética industrial y la frialdad tecnológica se impusieron claramente. Las guitarras de Joan “Vena” Moreno combinaron riffs precisos con pasajes más etéreos, mientras el bajo de Umbra Hatzler aportó una profundidad oscura que se sentía físicamente en el pecho. La sensación de deshumanización que transmite el tema se trasladó al directo con total eficacia, reforzada por una iluminación fría y mecánica.
El punto de ruptura del concierto se produjo con “Pray for the Devil”. Aquí Astray Valley liberó toda la agresividad contenida hasta ese momento. Los tempos se aceleraron, los guturales ganaron protagonismo y la batería de Víctor Gato marcó cada cambio con precisión quirúrgica. Fue el momento más violento del set, donde el público respondió con mayor intensidad y el concierto alcanzó su tramo más físico sin perder cohesión.
Tras ese estallido, “Crystallized Soul” actuó como el gran clímax del directo. El tema creció de forma progresiva, combinando épica, emoción y contundencia en una interpretación muy medida. Fue el punto de máxima conexión entre banda y público, donde melodía y fuerza se equilibraron para cerrar el arco narrativo iniciado al principio del concierto.
El cierre con “Your Skin” funcionó como una catarsis final. Lejos de ser un simple final en alto, la canción sirvió para canalizar toda la carga emocional acumulada durante el set. La banda se permitió aquí un tono más abierto y liberador, dejando a la audiencia exhausta pero plenamente dentro de la experiencia. El último acorde no sonó a despedida, sino a la conclusión lógica de un viaje cuidadosamente diseñado.
Con este setlist, Astray Valley demostró que su directo no se basa en la acumulación de temas, sino en la coherencia del discurso. Cada canción cumple una función clara dentro del conjunto, reforzando una propuesta donde música, estética y narrativa forman un todo indivisible. Un concierto breve, intenso y perfectamente estructurado que confirma a la banda como una de las propuestas más sólidas del metal moderno conceptual actual.
Megara, desde los primeros compases de “Karma”, concebida aquí como un auténtico mantra de apertura, la puesta en escena gritaba “Metal Obscura” por cada poro. Una estética total, coherente y absorbente, donde el fucsia ya no funciona como mero elemento decorativo, sino como el neón que ilumina las ruinas de un mundo futurista, decadente y hermoso a partes iguales. Luces afiladas, visuales hipnóticas y una escenografía milimetrada envolvían al público en una experiencia sensorial que iba mucho más allá de lo musical.
Tras esa explosión inicial, “Bienvenido al desastre” y “Del revés” marcaron el pulso de una auténtica montaña rusa emocional. La música se entrelazaba con coreografías de precisión quirúrgica, ejecutadas por las bailarinas de la banda, que lejos de ser un simple complemento estético se erigieron como un elemento narrativo clave. Convertidas en sombras mecánicas y figuras oníricas, interactúan constantemente con Kenzy Loevett, especialmente en temas como 13 razones, subrayando una narrativa visual que parecía extraída de una película de ciencia ficción de alto presupuesto. Cada movimiento, cada gesto, reforzaba la sensación de estar asistiendo a algo diseñado al detalle.
La atmósfera adquirió tintes místicos con el hechizo sonoro de “Hocus Pocus”, un breve pero intenso momento de suspensión colectiva, justo antes de que la sala entera sintiera un nudo en el estómago con la intensidad dramática de Vértigo, interpretada con una carga emocional que cortaba la respiración.
En el centro del huracán, la química de la banda brilló con una madurez renovada, pero sin perder esa chispa gamberra que siempre los ha definido. Kenzy Loevett se confirmó, una vez más, como una frontwoman absoluta, magnética y versátil, capaz de transitar sin esfuerzo desde la euforia eurovisiva de “11:11” —coreada como si fuera un himno nacional— hasta la profundidad atmosférica de “Oniria” y el ritmo infeccioso de “Boom Boom Bah”, demostrando un control escénico y vocal envidiable.
La tensión dramática del show encontraba su contrapeso en la complicidad casi familiar entre los miembros del grupo. Rober Bueno, maestro indiscutible de los riffs pesados, ejerció durante toda la noche como contrapunto cómico, lanzando bromas constantes a Kenzy, ya fuera a través del micrófono o mediante gestos cómplices. Especialmente celebrado fue el “pique” recurrente en alusión a la nueva etapa vital de la cantante: entre Dime quién hay e Involución, Rober dejó caer varias pullas sobre que ahora Kenzy “va más por el biberón” que por el backstage de antaño. Un guiño tan tierno como ácido a su reciente maternidad que el público acogió entre carcajadas, humanizando a estas auténticas bestias del escenario mientras sonaba la asfixiante “Oxígeno”.
Mientras tanto, la base rítmica sostenía todo ese caos perfectamente calculado con una precisión quirúrgica. Vitti Crocutta, al bajo, fue un bloque de hormigón armado: sólido, contundente y con una presencia imponente que recorría el escenario de lado a lado, anclando cada tema al suelo. El momento de gloria técnica absoluta llegó con el solo de batería de Ra Tache. No fue un simple intermedio ni un lucimiento vacío, sino un auténtico ritual de percusión. Rodeada de luces estroboscópicas, Ra parecía una deidad de mil brazos castigando los parches, construyendo un puente de adrenalina pura que elevó la intensidad hasta el límite.
Ese estallido desembocó en el tramo final del concierto, donde el juego perverso de Truco o trato y la crudeza descarnada de “Cicatrices” prepararon el terreno para el clímax definitivo. La banda dejó literalmente el alma en “Arcadia”, antes de asestar el golpe de gracia con el himno “4ÑO C3RO”, coreado como una consigna generacional.
Megara dejó claro que esta gira no es solo la consolidación de un sonido o de una estética, sino la afirmación de un estilo de vida. Un viaje donde las heridas se transforman en cicatrices de guerra y donde el rock, pase el tiempo que pase, sigue siendo —y quizá siempre será— la única respuesta posible al desastre.