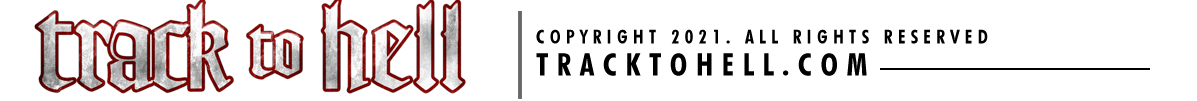La noche en Barcelona no olía a simple asfalto, sino a una mezcla embriagadora de gasolina vieja, laca de los ochenta y ese sudor eléctrico que solo desprenden las bandas que han sobrevivido a su propio mito.
Entrar en la Salamandra fue como cruzar el umbral hacia una dimensión donde el tiempo es un concepto maleable; allí, bajo los focos, D-A-D no venían a dar un concierto, venían a ejecutar un ritual de exorcismo contra la apatía moderna. Mientras el mundo exterior se obsesiona con lo digital, estos daneses —otrora reyes de una MTV que hoy parece un sueño febril— aterrizaron con el peso de su historia y la frescura del relevante testamento, Speed of Darkness.
Me sentí pequeño ante el despliegue de una banda que, a diferencia de los vampiros finlandeses con los que comparten cartel, no necesita sombras para brillar; ellos son el propio incendio. El epicentro de este terremoto visual es, sin duda, Stig Pedersen, un hombre que no toca el bajo, sino que lo utiliza como un dispositivo de comunicación alienígena.
Ver a Stig es entender que el shock rock no es un disfraz, sino una extensión del alma; con sus atuendos que harían palidecer de envidia a cualquier estrella del glam de los noventa y su colección de instrumentos imposibles, Stig nos recordó que la genialidad no necesita cuatro cuerdas cuando se tiene actitud.
Paseó por el escenario bajos de dos cuerdas que desafiaban la lógica: uno semitransparente que latía en un pulso azul y rojo como el motor de una nave espacial, otro con forma de clavijero gigante y una mini guitarra como clavijero que distorsionaba la perspectiva, y aquel cohete blanco que parecía listo para propulsarnos fuera de la sala.
A su lado, el resto de la maquinaria funcionaba con una precisión aplastante: Jesper Binzer, un frontman que parece estar viviendo una segunda juventud cargada de lija y carisma; su hermano Jacob, un mago de las seis cuerdas disfrazado de hechicero oscuro que lanza trucos sonoros con una facilidad insultante; y Laust Sonne, ese batería extraído de un cómic rockabilly que golpea con la elegancia de un dandy y la fuerza de un titán.
La ceremonia arrancó con la violencia necesaria de “Jihad”, barriendo cualquier duda sobre quién mandaba en ese escenario. Fue una declaración de intenciones que continuó con la cabalgata rítmica de “1st, 2nd & 3rd” y el descaro de “Girl Nation”. Cuando llegó el turno de la nueva “Speed of Darkness”, el aire se volvió más denso, demostrando que su materia gris sigue fabricando himnos capaces de instalarse en el cerebro como un parásito eterno.
Atravesamos el desierto de “Rim of Hell” y la polvorienta “Riding With Sue”, sintiendo cómo la sección rítmica nos golpeaba el pecho con una solidez que solo dan cuarenta años de carretera. Hubo un momento de tregua, una grieta de luz en la tormenta, cuando Jesper bajó a la arena para interpretar “Something Good” entre nosotros; ahí, a escasos centímetros de su sudor y su guitarra, comprendí que el rock sigue siendo la forma más pura de contacto humano.
Pero la calma fue breve. La psicodelia de “Everything Glows” y la demencia colectiva de “Bad Craziness” nos prepararon para el final inevitable. Tras un breve respiro con la acústica y agridulce “Laugh ‘n’ a ½”, el santuario de Salamandra implosionó con “Sleeping My Day Away”.
Ese riff, esa melodía que una vez conquistó Europa y América, se sintió anoche como un grito de guerra generacional. No fue solo nostalgia; fue la confirmación de que D-A-D son una anomalía orgánica en un mundo artificial, unos señores músicos que no eligen entre calidad y diversión porque lo tienen todo. Salí a la calle a fumar con los oídos pitando, el cerebro impregnado de su sonido y la certeza de que, mientras Stig Pedersen siga diseñando bajos que parecen naves espaciales, el rock and roll siempre tendrá un lugar donde aterrizar.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Wildhunt – Aletheia (2026)
Continuamos la noche en la ciudad condal se volvió espesa, como si el oxígeno de la Salamandra hubiera sido sustituido por vapor de cripta y esencia de cuero negro, una densidad casi táctil que anunciaba el cambio de guardia entre la diversión danesa y la melancolía nórdica. Tras el vendaval danes, el aire se enfrió súbitamente para recibir a los dueños de la penumbra: The 69 Eyes.
Entré en su frecuencia como quien se adentra en un sueño gótico donde el tiempo no corre, sino que se arrastra con la elegancia de un depredador nocturno. El escenario se transformó en un altar de Goth & Roll, y allí, emergiendo de una bruma artificial que parecía cobrar vida propia, apareció Jyrki 69.
No es solo un cantante; es un tótem de magnetismo oscuro, un Elvis de cabellera larga negra surgido de las sombras que buscó desde el primer segundo un baño de masas casi místico. Sus movimientos eran pausados, calculados para hipnotizar, estirando sus manos hacia una audiencia que suspiraba por un roce de sus guantes de piel, mientras su voz cavernosa —un barítono profundo que parece nacer en las raíces de la tierra— vibraba en el esternón de los presentes como un eco venido del más allá, recordándonos que el dolor también puede ser sexy.
A sus espaldas, la maquinaria finlandesa levantaba un muro de sombras infranqueable. Bazie y Timo-Timo no tocaban guitarras, blandían dagas de plata; sus afilados riffs cortaban la densidad del ambiente con una precisión quirúrgica, entrelazándose en melodías que sonaban a cementerios bajo la luna llena y a carreteras perdidas en mitad de la nada.
Cada solo de Bazie era una punzada de melancolía eléctrica, una cascada de notas que caían sobre nosotros mientras el pulso imperturbable de Archzie al bajo mantenía la estructura del edificio unida. Y entonces, el corazón palpitante y frenético del ritual: Jussi 69.
El baterista, un animal escénico poseído por el espíritu del rock más salvaje y exhibicionista, se convirtió en el espectáculo definitivo que desafiaba la sobriedad gótica. Ignorando cualquier contención o pudor, se encaramaba a su batería con el torso desnudo, una silueta de piel y hueso que desafiaba la gravedad y la fatiga, golpeando los parches con una violencia estética, haciendo girar las baquetas en el aire como si cada impacto fuera un trueno destinado a invocar a los espíritus de la noche barcelonesa. Sus piruetas y su exuberancia física eran el contrapunto perfecto, el estallido de adrenalina que impedía que la atmósfera se volviera demasiado lánguida.
El viaje fue una montaña rusa de emociones lúgubres, un recorrido por una discografía que es ya el mapa genético de una subcultura. Desde la apertura con “Devils”, la sala se entregó a un trance donde clásicos inmortales como “Feel Berlin” y “The Chair” se fundieron con la modernidad de su Death of Darkness.
Hubo momentos de una belleza desoladora, donde las guitarras parecían llorar lágrimas de mercurio en “Wasting the Dawn”, y otros donde la energía estallaba en una urgencia punk-gótica con “Never Say Die”. Aunque el sonido de la sala a veces luchaba por proyectar toda la profundidad de los matices de Jyrki, el carisma arrollador del quinteto y su entrega escénica suplían cualquier carencia técnica, convirtiendo la imperfección en autenticidad.
El clímax llegó con un bloque final de infarto; el encore compuesto por “Framed in Blood” y esa oda al romance oscuro que es “Dance D’ Amour” prepararon el terreno para el himno que todos llevábamos grabado en la materia gris.
Cuando los primeros acordes de “Lost Boys” restallaron en los altófonos, la Salamandra dejó de ser una sala de conciertos para transformarse en el legendario paseo marítimo Boardwalk en Santa Carla de la recordada película; allí no había espectadores, solo una congregación de eternos adolescentes nocturnos gritando al unísono.
Salí a la madrugada de este milenio sintiendo que, aunque el sol estuviera oculto bajo la lluvia, la oscuridad de Helsinki se había quedado tatuada en mi piel bajo el cuero, gracias a una banda que, tras 35 años, sigue demostrando que si el rock no es peligroso, teatral y elegante, simplemente no es rock.



La noche en Barcelona no olía a simple asfalto, sino a una mezcla embriagadora de gasolina vieja, laca de los ochenta y ese sudor eléctrico que solo desprenden las bandas que han sobrevivido a su propio mito.
Entrar en la Salamandra fue como cruzar el umbral hacia una dimensión donde el tiempo es un concepto maleable; allí, bajo los focos, D-A-D no venían a dar un concierto, venían a ejecutar un ritual de exorcismo contra la apatía moderna. Mientras el mundo exterior se obsesiona con lo digital, estos daneses —otrora reyes de una MTV que hoy parece un sueño febril— aterrizaron con el peso de su historia y la frescura del relevante testamento, Speed of Darkness.
Me sentí pequeño ante el despliegue de una banda que, a diferencia de los vampiros finlandeses con los que comparten cartel, no necesita sombras para brillar; ellos son el propio incendio. El epicentro de este terremoto visual es, sin duda, Stig Pedersen, un hombre que no toca el bajo, sino que lo utiliza como un dispositivo de comunicación alienígena.
Ver a Stig es entender que el shock rock no es un disfraz, sino una extensión del alma; con sus atuendos que harían palidecer de envidia a cualquier estrella del glam de los noventa y su colección de instrumentos imposibles, Stig nos recordó que la genialidad no necesita cuatro cuerdas cuando se tiene actitud.
Paseó por el escenario bajos de dos cuerdas que desafiaban la lógica: uno semitransparente que latía en un pulso azul y rojo como el motor de una nave espacial, otro con forma de clavijero gigante y una mini guitarra como clavijero que distorsionaba la perspectiva, y aquel cohete blanco que parecía listo para propulsarnos fuera de la sala.
A su lado, el resto de la maquinaria funcionaba con una precisión aplastante: Jesper Binzer, un frontman que parece estar viviendo una segunda juventud cargada de lija y carisma; su hermano Jacob, un mago de las seis cuerdas disfrazado de hechicero oscuro que lanza trucos sonoros con una facilidad insultante; y Laust Sonne, ese batería extraído de un cómic rockabilly que golpea con la elegancia de un dandy y la fuerza de un titán.
La ceremonia arrancó con la violencia necesaria de “Jihad”, barriendo cualquier duda sobre quién mandaba en ese escenario. Fue una declaración de intenciones que continuó con la cabalgata rítmica de “1st, 2nd & 3rd” y el descaro de “Girl Nation”. Cuando llegó el turno de la nueva “Speed of Darkness”, el aire se volvió más denso, demostrando que su materia gris sigue fabricando himnos capaces de instalarse en el cerebro como un parásito eterno.
Atravesamos el desierto de “Rim of Hell” y la polvorienta “Riding With Sue”, sintiendo cómo la sección rítmica nos golpeaba el pecho con una solidez que solo dan cuarenta años de carretera. Hubo un momento de tregua, una grieta de luz en la tormenta, cuando Jesper bajó a la arena para interpretar “Something Good” entre nosotros; ahí, a escasos centímetros de su sudor y su guitarra, comprendí que el rock sigue siendo la forma más pura de contacto humano.
Pero la calma fue breve. La psicodelia de “Everything Glows” y la demencia colectiva de “Bad Craziness” nos prepararon para el final inevitable. Tras un breve respiro con la acústica y agridulce “Laugh ‘n’ a ½”, el santuario de Salamandra implosionó con “Sleeping My Day Away”.
Ese riff, esa melodía que una vez conquistó Europa y América, se sintió anoche como un grito de guerra generacional. No fue solo nostalgia; fue la confirmación de que D-A-D son una anomalía orgánica en un mundo artificial, unos señores músicos que no eligen entre calidad y diversión porque lo tienen todo. Salí a la calle a fumar con los oídos pitando, el cerebro impregnado de su sonido y la certeza de que, mientras Stig Pedersen siga diseñando bajos que parecen naves espaciales, el rock and roll siempre tendrá un lugar donde aterrizar.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Wildhunt – Aletheia (2026)
Continuamos la noche en la ciudad condal se volvió espesa, como si el oxígeno de la Salamandra hubiera sido sustituido por vapor de cripta y esencia de cuero negro, una densidad casi táctil que anunciaba el cambio de guardia entre la diversión danesa y la melancolía nórdica. Tras el vendaval danes, el aire se enfrió súbitamente para recibir a los dueños de la penumbra: The 69 Eyes.
Entré en su frecuencia como quien se adentra en un sueño gótico donde el tiempo no corre, sino que se arrastra con la elegancia de un depredador nocturno. El escenario se transformó en un altar de Goth & Roll, y allí, emergiendo de una bruma artificial que parecía cobrar vida propia, apareció Jyrki 69.
No es solo un cantante; es un tótem de magnetismo oscuro, un Elvis de cabellera larga negra surgido de las sombras que buscó desde el primer segundo un baño de masas casi místico. Sus movimientos eran pausados, calculados para hipnotizar, estirando sus manos hacia una audiencia que suspiraba por un roce de sus guantes de piel, mientras su voz cavernosa —un barítono profundo que parece nacer en las raíces de la tierra— vibraba en el esternón de los presentes como un eco venido del más allá, recordándonos que el dolor también puede ser sexy.
A sus espaldas, la maquinaria finlandesa levantaba un muro de sombras infranqueable. Bazie y Timo-Timo no tocaban guitarras, blandían dagas de plata; sus afilados riffs cortaban la densidad del ambiente con una precisión quirúrgica, entrelazándose en melodías que sonaban a cementerios bajo la luna llena y a carreteras perdidas en mitad de la nada.
Cada solo de Bazie era una punzada de melancolía eléctrica, una cascada de notas que caían sobre nosotros mientras el pulso imperturbable de Archzie al bajo mantenía la estructura del edificio unida. Y entonces, el corazón palpitante y frenético del ritual: Jussi 69.
El baterista, un animal escénico poseído por el espíritu del rock más salvaje y exhibicionista, se convirtió en el espectáculo definitivo que desafiaba la sobriedad gótica. Ignorando cualquier contención o pudor, se encaramaba a su batería con el torso desnudo, una silueta de piel y hueso que desafiaba la gravedad y la fatiga, golpeando los parches con una violencia estética, haciendo girar las baquetas en el aire como si cada impacto fuera un trueno destinado a invocar a los espíritus de la noche barcelonesa. Sus piruetas y su exuberancia física eran el contrapunto perfecto, el estallido de adrenalina que impedía que la atmósfera se volviera demasiado lánguida.
El viaje fue una montaña rusa de emociones lúgubres, un recorrido por una discografía que es ya el mapa genético de una subcultura. Desde la apertura con “Devils”, la sala se entregó a un trance donde clásicos inmortales como “Feel Berlin” y “The Chair” se fundieron con la modernidad de su Death of Darkness.
Hubo momentos de una belleza desoladora, donde las guitarras parecían llorar lágrimas de mercurio en “Wasting the Dawn”, y otros donde la energía estallaba en una urgencia punk-gótica con “Never Say Die”. Aunque el sonido de la sala a veces luchaba por proyectar toda la profundidad de los matices de Jyrki, el carisma arrollador del quinteto y su entrega escénica suplían cualquier carencia técnica, convirtiendo la imperfección en autenticidad.
El clímax llegó con un bloque final de infarto; el encore compuesto por “Framed in Blood” y esa oda al romance oscuro que es “Dance D’ Amour” prepararon el terreno para el himno que todos llevábamos grabado en la materia gris.
Cuando los primeros acordes de “Lost Boys” restallaron en los altófonos, la Salamandra dejó de ser una sala de conciertos para transformarse en el legendario paseo marítimo Boardwalk en Santa Carla de la recordada película; allí no había espectadores, solo una congregación de eternos adolescentes nocturnos gritando al unísono.
Salí a la madrugada de este milenio sintiendo que, aunque el sol estuviera oculto bajo la lluvia, la oscuridad de Helsinki se había quedado tatuada en mi piel bajo el cuero, gracias a una banda que, tras 35 años, sigue demostrando que si el rock no es peligroso, teatral y elegante, simplemente no es rock.