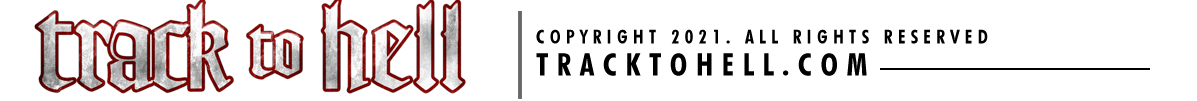Entrar al Joker’s House de Barcelona, en el corazón áspero de Sant Andreu, es aceptar que durante unas horas el mundo exterior deja de importar. El aire no se respira: se mastica. Es una aleación espesa de combustión de motor, cuero curtido y electricidad latente, esa estática invisible que siempre precede a la catástrofe. Desde la ladera industrial del Besòs, este templo de hormigón donde el rock y las motos dictan la ley del asfalto se prepara para otra noche de comunión extrema. El rugido grave de las máquinas que patrullan el exterior se funde en un solo abrazo con el estruendo de los amplificadores que, puertas adentro, ya escupen fuego. Lamentablemente nos perdimos la actuación de Cárcava por motivos de horarios laborales pero si ver a Atonement aquí no es asistir a un concierto: es sumergirse en una liturgia de metal extremo, gasolina y acero. Con la alineación formada por Salva (voz y guitarra), Pau (bajo) y A. (batería), más el cantante abrazan el cuarteto barcelonés despliega un sonido sin concesiones que cabalga entre el black, el thrash y el death más old school, encajando con precisión quirúrgica en la estética ruda y sin barniz del local. Esa noche, la parroquia del metal respondió al llamado: el club se abarrotó hasta los cimientos, convertido en una olla a presión donde la hermandad eléctrica se respiraba —o se masticaba— en cada rincón.
Mi cámara, un ojo de cristal sediento de fotogramas, se eleva desafiando la gravedad. Busco la perspectiva cenital, esas tomas aéreas capaces de capturar la marea humana: chalecos repletos de parches, muñequeras de clavos, camisetas empapadas de sudor. Un océano de metal líquido fluye bajo mis pies mientras, a través del visor, documento la velada como quien registra una guerra santa.
El ritual comienza con la frialdad cortante de “El tirano del páramo” y “Eterno retorno”. Desde los primeros compases, Atonement delimita su territorio: sombras densas, velocidad implacable y una hostilidad controlada que cala en el cuerpo. El sonido rebota en las paredes como un animal enjaulado. Con “Sangre derramada” y la incisiva “Gossos negres de la mort”, la temperatura del recinto se dispara; el guitarrista y el bajista se intercambian posiciones sin descanso, invadiendo el espacio, rompiendo la barrera invisible entre escenario y público, borrando cualquier jerarquía.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Legion of the Damned en Madrid: “Resistencia Extrema bajo el Diluvio Madrileño”
Con el asalto de “Peste bubónica”, el cantante ya ha abandonado cualquier atisbo de contención. A torso desnudo, escupe las letras como si fueran un exorcismo personal, encendiendo definitivamente la mecha de un público que quema ruedas de pasión en cada riff, en cada golpe de caja. El sudor gotea del techo. El suelo comienza a encharcarse.
El tramo final es demoledor. La crudeza herrumbrosa de “Metal oxidado” y el frenetismo salvaje de “Saqueadores de tumbas” llevan la locura colectiva al límite. La sala entera parece balancearse en una cabalgata infernal que culmina con “Jinete de la muerte” y el cierre sepulcral de “Entre las tumbas”. Entre el calor humano y una condensación heavy casi tangible, Atonement deja claro que en el metal no se escucha: se sobrevive.Pero la noche aún guarda más fuego, y lo que viene no es un epílogo, sino una segunda embestida destinada a dejar cicatriz.
La ofensiva continúa con la banda teutónica estelar Desaster y su primer dardo, “Satan’s Soldiers Syndicate”, y desde mi ángulo elevado el despliegue técnico de los músicos se transforma en una auténtica danza de guerra. El tema se abre con un riff clásico, casi marcial, de aroma teutónico, que actúa como una llamada a filas para la hermandad metálica. No hay florituras ni engaños: es metal de trinchera, directo al pecho, que impone orden dentro del caos. El público responde al instante, puños en alto, cabezas girando al unísono, como si ese primer riff activará un resorte ancestral.
A la izquierda del escenario, Infernal (Markus Kuschke), miembro fundador y motor compositivo, se alza como un arquitecto del caos. Su presencia es firme, casi hierática, pero sus manos no conocen la quietud. Los dedos dibujan riffs imposibles, precisos y venenosos, alternando ataques rápidos con figuras más pesadas, destilando un odio purista que se percibe tanto en el sonido como en la mirada. Cada nota parece colocada con intención bélica, como si la guitarra no fuera un instrumento, sino un arma ritual.
En el centro, la imagen parece arrancada de otro siglo. Odin (Volker Moritz), fiel a la banda desde 1992, encarna la estética más cruda y primigenia del black metal. Con el torso desnudo y su icónico corpse paint lleno de cuero, machaca las cuatro cuerdas con una violencia casi tribal, sin poses ni concesiones. En “Devil’s Sword”, el bajo adquiere un protagonismo cortante, marcando un pulso afilado que atraviesa el cuerpo como una hoja; mientras que “Learn to Love the Void” se despliega más oscura y envolvente, con un tempo medio que aplasta lentamente al oyente, creando una sensación de vacío y gravedad que se instala en el pecho.
Cada disparo del obturador congela el sudor y la furia de Hont (Marco Hontheim), el huracán que desde 2018 sostiene la batería con una solvencia brutal. Su pegada es una ametralladora rítmica: blast beats precisos, redobles quirúrgicos y cambios de ritmo ejecutados con una naturalidad insultante. No hay exceso ni descontrol; hay resistencia física, técnica y una violencia medida que mantiene en pie estructuras complejas sin perder un ápice de agresividad. Es el motor que impide que la maquinaria se desmonte.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ancient en Barcelona: “El Llamado del Abismo”
Presidiendo este apocalipsis se alza Sataniac (Guido Wissmann). Su presencia es tan imponente, tan cargada de una autoridad malsana, que genera a su alrededor un vacío de respeto casi ritual. A pesar de que el mosh hierve a escasos centímetros de sus botas, nadie se atreve a cruzar ese límite invisible. Mientras escupe las letras de “Damnatio Ad Bestias”, con su ritmo aplastante y su tono de condena pública, la sala parece someterse a un juicio colectivo. “Stellar Remnant”, más veloz y afilada, intensifica la sensación de amenaza constante, como si cada verso fuera una sentencia pronunciada desde lo alto del escenario.
La cámara sobrevuela el epicentro del pogo cuando “Symphony of Vengeance” prepara el terreno con su estructura cambiante y su crescendo constante. El tema actúa como una espiral que aprieta poco a poco, acumulando tensión hasta que el hormigón parece a punto de ceder. Y entonces llega el momento esperado: el himno “Teutonic Steel” actúa como detonación final. El riff principal, simple y devastador, se convierte en un grito colectivo; cientos de puños perforan simbólicamente el techo mientras la sala entera se transforma en una masa compacta de sudor, acero y devoción.
La liturgia continúa sin concesiones por “Nekropolis Karthago”, oscura y ceremonial, con un aire casi fúnebre que ralentiza el pulso sin perder intensidad, y por la marcha implacable de “Towards Oblivion”, que avanza como un tanque sin frenos, empujando a la audiencia hacia un agotamiento feliz. El visor captura a la hermandad de los hellbangers completamente desatada con “Divine Blasphemies” y “Sacrilege”, dos descargas de agresión directa que no dejan margen para la tregua, antes de que “Metalized Blood” se alce como lo que es: una auténtica declaración de principios, un himno a la esencia del metal convertido en comunión colectiva.
Cuando las luces amenazan con devolvernos a la realidad, el Joker’s Club se niega a morir. Cientos de gargantas rugen exigiendo más carne, más acero, más fuego. El sudor cae del techo, el suelo es ya un lodazal, pero nadie quiere abandonar el ritual. Ante esa presión volcánica, Desaster rompe el guión y lanza un final apoteósico fuera de libreto: la gélida “In a Winter Battle”, fría y marcial, que corta el ambiente como un viento helado, y el cierre definitivo con el cover de Slayer “Black Magic”, un rito de paso, un homenaje y una declaración de lealtad que convierte la sala en un estruendo de gloria compartida.
Guardo la cámara con la certeza de haber atrapado algo irrepetible: desde el cenit hasta el suelo encharcado de sudor, el alma de una noche en la que el cuero, las tachuelas y el espíritu indomable del metal fueron nuestra única bandera.



Entrar al Joker’s House de Barcelona, en el corazón áspero de Sant Andreu, es aceptar que durante unas horas el mundo exterior deja de importar. El aire no se respira: se mastica. Es una aleación espesa de combustión de motor, cuero curtido y electricidad latente, esa estática invisible que siempre precede a la catástrofe. Desde la ladera industrial del Besòs, este templo de hormigón donde el rock y las motos dictan la ley del asfalto se prepara para otra noche de comunión extrema. El rugido grave de las máquinas que patrullan el exterior se funde en un solo abrazo con el estruendo de los amplificadores que, puertas adentro, ya escupen fuego. Lamentablemente nos perdimos la actuación de Cárcava por motivos de horarios laborales pero si ver a Atonement aquí no es asistir a un concierto: es sumergirse en una liturgia de metal extremo, gasolina y acero. Con la alineación formada por Salva (voz y guitarra), Pau (bajo) y A. (batería), más el cantante abrazan el cuarteto barcelonés despliega un sonido sin concesiones que cabalga entre el black, el thrash y el death más old school, encajando con precisión quirúrgica en la estética ruda y sin barniz del local. Esa noche, la parroquia del metal respondió al llamado: el club se abarrotó hasta los cimientos, convertido en una olla a presión donde la hermandad eléctrica se respiraba —o se masticaba— en cada rincón.
Mi cámara, un ojo de cristal sediento de fotogramas, se eleva desafiando la gravedad. Busco la perspectiva cenital, esas tomas aéreas capaces de capturar la marea humana: chalecos repletos de parches, muñequeras de clavos, camisetas empapadas de sudor. Un océano de metal líquido fluye bajo mis pies mientras, a través del visor, documento la velada como quien registra una guerra santa.
El ritual comienza con la frialdad cortante de “El tirano del páramo” y “Eterno retorno”. Desde los primeros compases, Atonement delimita su territorio: sombras densas, velocidad implacable y una hostilidad controlada que cala en el cuerpo. El sonido rebota en las paredes como un animal enjaulado. Con “Sangre derramada” y la incisiva “Gossos negres de la mort”, la temperatura del recinto se dispara; el guitarrista y el bajista se intercambian posiciones sin descanso, invadiendo el espacio, rompiendo la barrera invisible entre escenario y público, borrando cualquier jerarquía.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Legion of the Damned en Madrid: “Resistencia Extrema bajo el Diluvio Madrileño”
Con el asalto de “Peste bubónica”, el cantante ya ha abandonado cualquier atisbo de contención. A torso desnudo, escupe las letras como si fueran un exorcismo personal, encendiendo definitivamente la mecha de un público que quema ruedas de pasión en cada riff, en cada golpe de caja. El sudor gotea del techo. El suelo comienza a encharcarse.
El tramo final es demoledor. La crudeza herrumbrosa de “Metal oxidado” y el frenetismo salvaje de “Saqueadores de tumbas” llevan la locura colectiva al límite. La sala entera parece balancearse en una cabalgata infernal que culmina con “Jinete de la muerte” y el cierre sepulcral de “Entre las tumbas”. Entre el calor humano y una condensación heavy casi tangible, Atonement deja claro que en el metal no se escucha: se sobrevive.Pero la noche aún guarda más fuego, y lo que viene no es un epílogo, sino una segunda embestida destinada a dejar cicatriz.
La ofensiva continúa con la banda teutónica estelar Desaster y su primer dardo, “Satan’s Soldiers Syndicate”, y desde mi ángulo elevado el despliegue técnico de los músicos se transforma en una auténtica danza de guerra. El tema se abre con un riff clásico, casi marcial, de aroma teutónico, que actúa como una llamada a filas para la hermandad metálica. No hay florituras ni engaños: es metal de trinchera, directo al pecho, que impone orden dentro del caos. El público responde al instante, puños en alto, cabezas girando al unísono, como si ese primer riff activará un resorte ancestral.
A la izquierda del escenario, Infernal (Markus Kuschke), miembro fundador y motor compositivo, se alza como un arquitecto del caos. Su presencia es firme, casi hierática, pero sus manos no conocen la quietud. Los dedos dibujan riffs imposibles, precisos y venenosos, alternando ataques rápidos con figuras más pesadas, destilando un odio purista que se percibe tanto en el sonido como en la mirada. Cada nota parece colocada con intención bélica, como si la guitarra no fuera un instrumento, sino un arma ritual.
En el centro, la imagen parece arrancada de otro siglo. Odin (Volker Moritz), fiel a la banda desde 1992, encarna la estética más cruda y primigenia del black metal. Con el torso desnudo y su icónico corpse paint lleno de cuero, machaca las cuatro cuerdas con una violencia casi tribal, sin poses ni concesiones. En “Devil’s Sword”, el bajo adquiere un protagonismo cortante, marcando un pulso afilado que atraviesa el cuerpo como una hoja; mientras que “Learn to Love the Void” se despliega más oscura y envolvente, con un tempo medio que aplasta lentamente al oyente, creando una sensación de vacío y gravedad que se instala en el pecho.
Cada disparo del obturador congela el sudor y la furia de Hont (Marco Hontheim), el huracán que desde 2018 sostiene la batería con una solvencia brutal. Su pegada es una ametralladora rítmica: blast beats precisos, redobles quirúrgicos y cambios de ritmo ejecutados con una naturalidad insultante. No hay exceso ni descontrol; hay resistencia física, técnica y una violencia medida que mantiene en pie estructuras complejas sin perder un ápice de agresividad. Es el motor que impide que la maquinaria se desmonte.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ancient en Barcelona: “El Llamado del Abismo”
Presidiendo este apocalipsis se alza Sataniac (Guido Wissmann). Su presencia es tan imponente, tan cargada de una autoridad malsana, que genera a su alrededor un vacío de respeto casi ritual. A pesar de que el mosh hierve a escasos centímetros de sus botas, nadie se atreve a cruzar ese límite invisible. Mientras escupe las letras de “Damnatio Ad Bestias”, con su ritmo aplastante y su tono de condena pública, la sala parece someterse a un juicio colectivo. “Stellar Remnant”, más veloz y afilada, intensifica la sensación de amenaza constante, como si cada verso fuera una sentencia pronunciada desde lo alto del escenario.
La cámara sobrevuela el epicentro del pogo cuando “Symphony of Vengeance” prepara el terreno con su estructura cambiante y su crescendo constante. El tema actúa como una espiral que aprieta poco a poco, acumulando tensión hasta que el hormigón parece a punto de ceder. Y entonces llega el momento esperado: el himno “Teutonic Steel” actúa como detonación final. El riff principal, simple y devastador, se convierte en un grito colectivo; cientos de puños perforan simbólicamente el techo mientras la sala entera se transforma en una masa compacta de sudor, acero y devoción.
La liturgia continúa sin concesiones por “Nekropolis Karthago”, oscura y ceremonial, con un aire casi fúnebre que ralentiza el pulso sin perder intensidad, y por la marcha implacable de “Towards Oblivion”, que avanza como un tanque sin frenos, empujando a la audiencia hacia un agotamiento feliz. El visor captura a la hermandad de los hellbangers completamente desatada con “Divine Blasphemies” y “Sacrilege”, dos descargas de agresión directa que no dejan margen para la tregua, antes de que “Metalized Blood” se alce como lo que es: una auténtica declaración de principios, un himno a la esencia del metal convertido en comunión colectiva.
Cuando las luces amenazan con devolvernos a la realidad, el Joker’s Club se niega a morir. Cientos de gargantas rugen exigiendo más carne, más acero, más fuego. El sudor cae del techo, el suelo es ya un lodazal, pero nadie quiere abandonar el ritual. Ante esa presión volcánica, Desaster rompe el guión y lanza un final apoteósico fuera de libreto: la gélida “In a Winter Battle”, fría y marcial, que corta el ambiente como un viento helado, y el cierre definitivo con el cover de Slayer “Black Magic”, un rito de paso, un homenaje y una declaración de lealtad que convierte la sala en un estruendo de gloria compartida.
Guardo la cámara con la certeza de haber atrapado algo irrepetible: desde el cenit hasta el suelo encharcado de sudor, el alma de una noche en la que el cuero, las tachuelas y el espíritu indomable del metal fueron nuestra única bandera.