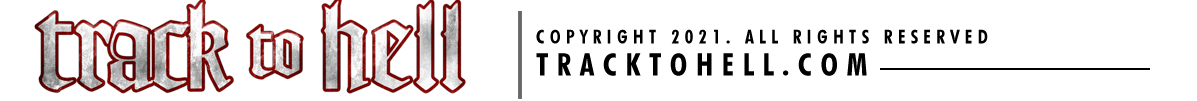El viernes 14 en Poolen, en una Copenhague helada que cortaba la cara, fui testigo de una de esas noches que te quedan vibrando en el cuerpo días después. Todo empezó con el telón musical a cargo de Maddie Ashman, una música talentosa que subió sola al escenario con su violonchelo, su voz suave y sus teclados llenos de pequeños universos sonoros. Con esa mezcla de minimalismo y atmósfera etérea que la caracterizó a lo largo del concierto, donde el violonchelo se convierte en un loop que respira y se estira, la voz flota transparente y los samples se apilan con una sensibilidad casi cinematográfica. Maddie creó un clima precioso: íntimo, tranquilo, un poco hipnótico. Era el tipo de apertura perfecta para calentar el alma en una noche así de fría; un preludio sensible antes de la tormenta que sabíamos que venía.
Y esa tormenta llegó. Cuando los King Gizzard and the Lizard Wizard aparecieron, el público explotó como si no importara que estábamos a mitad del invierno danés. Venían con este formato exclusivo que están haciendo solo en esta pierna de la gira: el famoso RAVE SET, donde todos, Stu Mackenzie, Joey Walker, Cook Craig, Lucas Harwood y Ambrose Kenny-Smith están dando vueltas entre instrumentos y micrófonos— se paran al frente detrás de sus consolas futuristas llenas de botones, cables y luces, como si hubiesen salido directamente de una película sci-fi. Detrás, el único que se mantiene firme en su trono es Michael “Cavs” Cavanagh, sosteniendo todo con una precisión inigualable.
Apenas arrancó “Swan Song”, antes de que pudiéramos acomodarnos para el primer salto, llegó el primer corte de sonido, el caos apareció, y ellos lo transforman en magia. Sin titubear, Cavs empezó a improvisar un solo de batería que dejó al público gritando como si ese fuera el plan desde el principio. Y ahí, entre el frío, la falla técnica y el ritmo tribal que él marcaba, ya todos estábamos entregados.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: Lindemann en Barcelona: “Entre monjas, latex y cava”
Cuando volvió el sonido, el set avanzó como una montaña rusa sin frenos. Entre “Extinction, Blue Morpho”, el jam con Maddie Ashman y todo ese tramo delirante donde se mezclaban pedazos de “Gila Monster” y más guiños a “Extinction“, la energía no bajó ni un segundo. Era una fiesta imposible de reproducir, una de esas que solo los Gizz pueden fabricar.
Y sí: aunque era una rave electrónica, había un sentir rockero imposible de ignorar. Cavs tocaba con una ferocidad que te recordaba que esta banda nació del ruido, del riff, del sudor de garage; su batería convertía cada build-up en un llamado al pogo. Y cuando Joey Walker metía la guitarra desde su estación, aunque fuera en pequeñas dosis, aparecía ese filo gizzero: un acorde, un riffcito, y de repente estabas en un show psicodélico más que en una pista rave. Esa mezcla hacía todo más loco: bailabas beats electrónicos, pero el corazón te latía en modo rock.
Ambrose Kenny-Smith iba y venía como un cometa: un momento estaba manejando perillas, al siguiente rapeaba, y después se tiraba con los timbales o te soplaba el saxo con una intensidad propia de él. Y mientras tanto, Stu Mackenzie, el capitán del multiverso Gizz, guiaba todo con esa naturalidad suya, como si pudiera ver el mapa completo de cada jam al mismo tiempo.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR:The 69 Eyes en Barcelona
Durante la mitad del concierto, volvió a pasar: otro corte de sonido, otro solo de Cavs, otro estallido del público riéndose y gritando como si realmente fuera parte del guión. Esa es la magia de ellos: convierten cualquier interrupción en un momento épico. Nunca pierden la sonrisa, nunca pierden la conexión.
Ya hacia el final, con “Magma, Smoke & Mirrors” y ese momento glorioso donde Ambrose rapeó “The Grim Reaper“ con letras alternativas, la sala entera ya estaba flotando en una nube de frenesí colectivo. Y cuando llegó Slow Jam 1, con esa vibra más suave pero igual de hipnotizante, parecía que todos estábamos abrazados sin estarlo.
Crowdsurfing sin parar, saltos, gritos, gente completamente entregada. Dos horas de intensidad pura donde el público fue tan protagonista como ellos. Porque si algo define a esta banda, además de no repetir jamás un recital, de cambiar setlists siempre, de reinventarse en cada gira, es esa genuinidad que los hace inimitables. No importa si tocan metal, jazz, jam psicodélico, microtonal o electrónica pura: siempre suenan a ellos. Y eso es lo que los hace tan increíbles.
Esa noche en Poolen no fue un recital. Fue un fenómeno. Un ritual. Un descontrol hermoso. Como siempre con los Kinga. Como solo ellos pueden hacerlo.
Y yo, una vez más, agradecido de haber estado ahí para sentirlo.



El viernes 14 en Poolen, en una Copenhague helada que cortaba la cara, fui testigo de una de esas noches que te quedan vibrando en el cuerpo días después. Todo empezó con el telón musical a cargo de Maddie Ashman, una música talentosa que subió sola al escenario con su violonchelo, su voz suave y sus teclados llenos de pequeños universos sonoros. Con esa mezcla de minimalismo y atmósfera etérea que la caracterizó a lo largo del concierto, donde el violonchelo se convierte en un loop que respira y se estira, la voz flota transparente y los samples se apilan con una sensibilidad casi cinematográfica. Maddie creó un clima precioso: íntimo, tranquilo, un poco hipnótico. Era el tipo de apertura perfecta para calentar el alma en una noche así de fría; un preludio sensible antes de la tormenta que sabíamos que venía.
Y esa tormenta llegó. Cuando los King Gizzard and the Lizard Wizard aparecieron, el público explotó como si no importara que estábamos a mitad del invierno danés. Venían con este formato exclusivo que están haciendo solo en esta pierna de la gira: el famoso RAVE SET, donde todos, Stu Mackenzie, Joey Walker, Cook Craig, Lucas Harwood y Ambrose Kenny-Smith están dando vueltas entre instrumentos y micrófonos— se paran al frente detrás de sus consolas futuristas llenas de botones, cables y luces, como si hubiesen salido directamente de una película sci-fi. Detrás, el único que se mantiene firme en su trono es Michael “Cavs” Cavanagh, sosteniendo todo con una precisión inigualable.
Apenas arrancó “Swan Song”, antes de que pudiéramos acomodarnos para el primer salto, llegó el primer corte de sonido, el caos apareció, y ellos lo transforman en magia. Sin titubear, Cavs empezó a improvisar un solo de batería que dejó al público gritando como si ese fuera el plan desde el principio. Y ahí, entre el frío, la falla técnica y el ritmo tribal que él marcaba, ya todos estábamos entregados.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: Lindemann en Barcelona: “Entre monjas, latex y cava”
Cuando volvió el sonido, el set avanzó como una montaña rusa sin frenos. Entre “Extinction, Blue Morpho”, el jam con Maddie Ashman y todo ese tramo delirante donde se mezclaban pedazos de “Gila Monster” y más guiños a “Extinction“, la energía no bajó ni un segundo. Era una fiesta imposible de reproducir, una de esas que solo los Gizz pueden fabricar.
Y sí: aunque era una rave electrónica, había un sentir rockero imposible de ignorar. Cavs tocaba con una ferocidad que te recordaba que esta banda nació del ruido, del riff, del sudor de garage; su batería convertía cada build-up en un llamado al pogo. Y cuando Joey Walker metía la guitarra desde su estación, aunque fuera en pequeñas dosis, aparecía ese filo gizzero: un acorde, un riffcito, y de repente estabas en un show psicodélico más que en una pista rave. Esa mezcla hacía todo más loco: bailabas beats electrónicos, pero el corazón te latía en modo rock.
Ambrose Kenny-Smith iba y venía como un cometa: un momento estaba manejando perillas, al siguiente rapeaba, y después se tiraba con los timbales o te soplaba el saxo con una intensidad propia de él. Y mientras tanto, Stu Mackenzie, el capitán del multiverso Gizz, guiaba todo con esa naturalidad suya, como si pudiera ver el mapa completo de cada jam al mismo tiempo.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR:The 69 Eyes en Barcelona
Durante la mitad del concierto, volvió a pasar: otro corte de sonido, otro solo de Cavs, otro estallido del público riéndose y gritando como si realmente fuera parte del guión. Esa es la magia de ellos: convierten cualquier interrupción en un momento épico. Nunca pierden la sonrisa, nunca pierden la conexión.
Ya hacia el final, con “Magma, Smoke & Mirrors” y ese momento glorioso donde Ambrose rapeó “The Grim Reaper“ con letras alternativas, la sala entera ya estaba flotando en una nube de frenesí colectivo. Y cuando llegó Slow Jam 1, con esa vibra más suave pero igual de hipnotizante, parecía que todos estábamos abrazados sin estarlo.
Crowdsurfing sin parar, saltos, gritos, gente completamente entregada. Dos horas de intensidad pura donde el público fue tan protagonista como ellos. Porque si algo define a esta banda, además de no repetir jamás un recital, de cambiar setlists siempre, de reinventarse en cada gira, es esa genuinidad que los hace inimitables. No importa si tocan metal, jazz, jam psicodélico, microtonal o electrónica pura: siempre suenan a ellos. Y eso es lo que los hace tan increíbles.
Esa noche en Poolen no fue un recital. Fue un fenómeno. Un ritual. Un descontrol hermoso. Como siempre con los Kinga. Como solo ellos pueden hacerlo.
Y yo, una vez más, agradecido de haber estado ahí para sentirlo.